Por Antonio Padilla Corona
El 11 de julio de 1889 se firmó
el convenio que concluyó el litigio, que sobre los terrenos del
rancho Tijuana sostuvieron por largo tiempo los herederos de don Santiago
Argüello. A dicho convenio se le anexó un plano de fecha
15 de junio del mismo año, con el nombre de Mapa del pueblo Zaragoza
proyectado para localizarse en terrenos del rancho de Tijuana. Su elaboración
quedó a cargo del ingeniero Ricardo Orozco, inspector federal
de la Secretaría de Fomento, comisionado para informar sobre
la situación real de los proyectos desarrollados en Ensenada
por la International Company of México.
El propósito de este trabajo es
iniciar un estudio valorativo sobre dicho mapa, puntualizar en sus características
físicas y funcionales y destacar con particular atención
su significado y trascendencia para Tijuana. El tipo de explicación
que pretendemos abordar es la que se refiere a las intenciones que se
encuentran tras el hecho histórico, para conocer a los hombres
que forjaron esas ideas. No tenemos suficientes datos biográficos
del autor, pero tenemos una concreción de su pensamiento y, por
lo tanto, podemos acercarnos a conocer al hombre y al grupo al que pertenecía.
En nuestro caso particular, tenemos a la vista un plano que muestra
claramente una serie de características urbanas que identificamos
al relacionarlas con el momento histórico que se vivía
en la época de su elaboración, tanto en nuestro país
como en la Europa del siglo XIX; dichas características son:
a) La preeminencia visual de la plaza
Zaragoza, b) las cuatro plazas menores, c) las diagonales que dominan
fuertemente el conjunto, d) la línea divisoria entre México
y Estados Unidos, e) el río Tijuana, f) la avenida Internacional,
en la esquina superior derecha (esta última se sobrepuso al antiguo
camino que comunicaba a la vecina población de San Diego, California,
con el sur de la península y viene a constituir el único
elemento asimétrico en el plano que coincide con el eje de la
avenida Internacional), g) la vía del Ferrocarril Peninsular
y h) la estación de pasajeros del mismo un poco al sur.
Al respecto cabe preguntarse: ¿qué significado tenían todos estos elementos de diseño urbano? ¿Por qué no se trazó la nueva población en forma más sencilla similar al tipo americanizado, como se hizo en las poblaciones de Ensenada y Mexicali, Baja California y Nogales en Sonora? o ¿por qué no fue de tipo colonial, en el cual se asignaba un sitio preponderante a la iglesia en la plaza central, junto con otros edificios de gobierno? ¿Qué significado tenían las avenidas trazadas en forma diagonal? ¿Por qué la jerarquización entre la plaza central y las plazuelas secundarias? ¿Por qué de la nomenclatura tanto del plano en sí, como de sus calles, avenidas y otros elementos urbanísticos?
Al examinar el plano, lo primero que llama
la atención, además de las diagonales, es la extensa superficie
que abarca, casi 7.5 kilómetros cuadrados, comprendidos por un
rectángulo de 2,400 m x 2,900 m. El tamaño impacta aún
más cuando lo comparamos con los primeros planos de las poblaciones
de Ensenada, Mexicali y Nogales, proyectados en la misma época
que el de Tijuana.
Refiriéndonos primero al plano
de Ensenada, su traza urbana se incluyó como parte de un proyecto
más amplio: el de la Colonia Carlos Pacheco, en el que también
aparecen El Ciprés, Maneadero y Punta Banda. Este proyecto fue
elaborado por el ingeniero civil norteamericano Richard J. Stephens,
que trabajó para la Compañía Internacional de México.
Cabe mencionar que Ensenada era capital del partido norte de la Baja
California desde 1882 y contaba a fines de la década con una
población de 1,280 habitantes. La porción del plano correspondiente
al pueblo de Ensenada cubre una superficie de cuatro kilómetros
cuadrados.
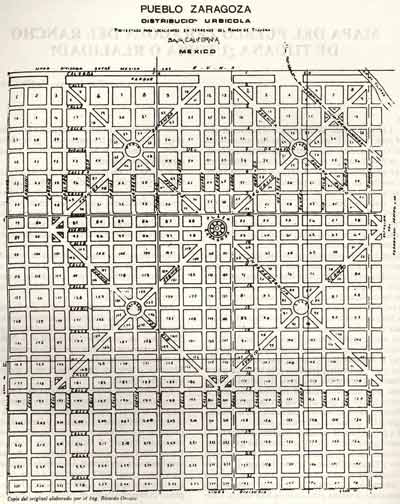
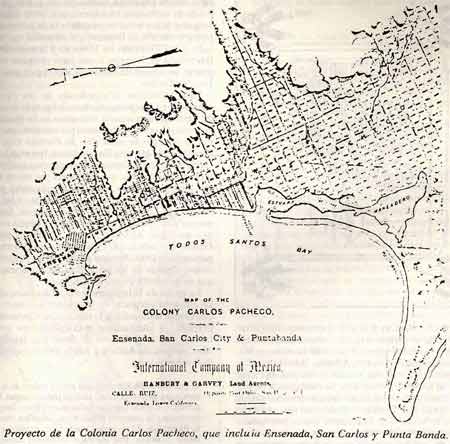
Con
respecto a la población de Mexicali, ésta fue distribuida
físicamente sobre una superficie menor al kilómetro cuadrado,
por el ingeniero estadounidense C.R. Rockwood, al inicio del presente
siglo. Su urbanización quedó tipificada dentro del modelo
urbano norteamericano, cuyas características principales son
la homogeneidad entre sus calles, avenidas y manzanas, sin rasgos visualmente
destacados, a excepción de la fuerte banda en diagonal, sobrepuesta
a la cuadrícula y que obedeció a la exigencia federal
sobre el derecho de vía del ferrocarril del Sur-Pacífico.
Finalmente, ejemplificamos con la población
de Nogales, Sonora, que sabemos surgió a consecuencia de la construcción
del ferrocarril a principios de la década de los ochenta del
siglo pasado. El primer plano que sirvió para su asentamiento
en forma organizada fue el elaborado en 1884 por los ingenieros civiles
Ignacio Bonilla, mexicano, y Charles E. Hebert, norteamericano. Dicho
plano es único en el contexto fronterizo por la peculiar característica
de haber sido elaborado conjunta y simultáneamente con el de
la vecina población homónima de Nogales, Arizona, Estados
Unidos. En su porción mexicana, su traza cubre una superficie
menor al kilómetro cuadrado. Se distingue, a su vez, por la cuadrícula
típicamente norteamericana, basada en la regularidad de calles
y manzanas, exenta de elementos urbanos que implicasen cierta jerarquía
o dominio visual. Cabe señalar que en la nomenclatura usada en
sus calles se asignaron tanto nombres de personajes o funcionarios a
nivel nacional como regional. Llama la atención que la calle
denominada Díaz, en honor del presidente de México, sea
una de las últimas en el plano con respecto a la línea
internacional, por cierto, también de muy corta longitud y por
lo mismo, de escasa importancia urbana.
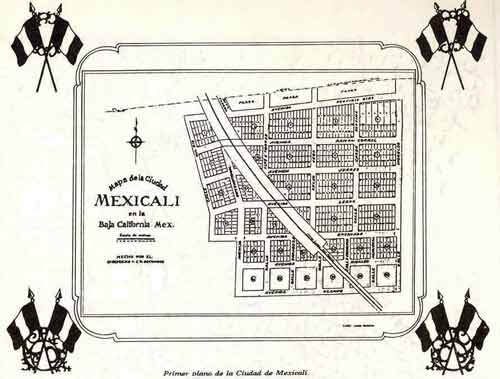
Podemos darnos cuenta por lo anterior, que el proyecto para la nueva población de Tijuana fue mucho más ambicioso que los elaborados para el resto de las poblaciones mencionadas. Si comparamos su superficie con la de Ensenada, vemos que fue de más del doble y más de siete veces en relación con las de Mexicali y Nogales. Ello a pesar de que adolecía de la importancia político-naviera de Ensenada, el potencial agrícola del valle y río Colorado en Mexicali y la comunicación ferroviaria en Nogales como paso obligado entre el puerto mexicano de Guaymas y la región este de los Estados Unidos.
Para identificar el significado de los elementos
urbanos que componen el plano del pueblo del rancho de Tijuana, es necesario
ubicarnos en la época de su elaboración comprendida en
el período histórico nacional de la segunda reelección
de Porfirio Díaz como presidente de México. En esta época,
tres eran los tipos fundamentales de ideas que se manejaban en el país;
las ideas conservadoras, que pugnaban por volver al antiguo orden; las
ideas liberales, proclamadas por los jacobinos, descendientes de la
Reforma, y las de los positivistas, comprendidas en el sistema filosófico
promulgado por Augusto Comte en Francia a mediados del siglo XIX, importado
a nuestro país por Gabino Barreda en 1867 y adoptado finalmente
por el gobierno de Díaz. Aunque sea brevemente, mencionaremos
algunas de las circunstancias históricas en las que surgió
dicha doctrina en México.
En época de la Independencia, el
tradicionalismo y las clases privilegiadas de la colonia, iniciaron
el choque contra la filosofía de la ilustración. Cincuenta
años después, el jacobinismo mexicano, cuyo principal
triunfo fue en la Guerra de Reforma, terminó con Maximiliano
de Austria y con la última esperanza de los conservadores.
El
partido de la Reforma era amo y señor de la nación mexicana;
pero ésta no era sino un país en ruinas. Ruina y desolación
era lo que por todas partes se encontraba. El desorden y la anarquía
reinaban en todos los rincones de la República. El vencedor
necesitaba establecer nuevamente el orden. Era menester establecer
dicho orden, después de más de medio siglo de desorden.
Obtenido el triunfo era imprescindible afianzarlo y para ello era necesaria una filosofía de orden, que no requería ser inventada, pues ya existía, esta filosofía fue el positivismo. Por otro lado, una vez que la burguesía mexicana alcanzó el poder con Porfirio Díaz, se encontró con que tenía que enfrentarse a los viejos liberales anticatólicos que veían al nuevo grupo como otro grupo más en el poder.
Los positivistas mexicanos tuvieron que seguir enfrentándose
a las ideas que pugnaban por el viejo orden, sostenidas por los grupos
conservadores. También tuvieron que enfrentarse a las ideas
del liberalismo, a los jacobinos, que no aceptaban el nuevo orden.
No obstante las circunstancias, el gobierno de Díaz decidió
establecer el nuevo orden, pero ya no el de la autoridad que se apoya en la tradición,
el tiempo y la historia, sino un orden que tenga como base la propia
libertad del hombre mismo.
Lo que se quería era orden y el positivismo fue utilizado al
servicio de ese orden.
El
positivismo se transformó en una doctrina neutra, que hablaba
del orden social, pero al mismo tiempo decía no intervenir
ni atacar ninguna idea, lo mismo fuese ésta católica
o liberal.
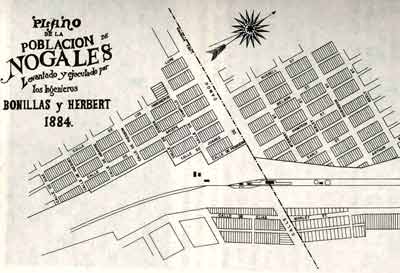
Este ideal
no pasó de ser una utopía, ya que poco después,
La burguesía mexicana, enemiga como toda burguesía,
de la violencia física, hizo violencia espiritual, sirviéndose
del positivismo como instrumento. Justificó sus propios privilegios
y los defendió por medio de la filosofía positiva. Cuando
el convencimiento doctrinal fue insuficiente, la burguesía
mexicana, una vez dueña del poder, utilizó los métodos
que antes había repudiado cuando los aplicaron en contra de
ella: la violencia física.
(*) Fuente:
Historia de Tijuana, edición conmemorativa del centenario de
su fundación, capítulo IV, Tomo II, Universidad Autónoma
de Baja California, Centro de Investigaciones Históricas UNAM
UABC, Tijuana, Baja California, 1989.
Sin
embargo, hubo una primera etapa (1877-1896) en que el gobierno porfirista
se caracterizó por buscar la pacificación, conciliación,
evolución económica y estabilización en general.
Es en esta etapa y en ese espíritu optimista hacia el futuro,
cuando el mapa del pueblo Zaragoza se concibió y fue oportunidad
para dar representación gráfica al ideal positivista que
dejó en él su huella y al mismo tiempo logró reflejar,
genialmente, el afán por la nueva libertad. Uno de los primeros
significantes que se aprecian en el mapa es el rechazo en el punto de
partida, del retorno a la tradición histórica, tipificada
por el modelo hispano-colonial y formada por una cuadrícula en
cuyo centro se asentaba, tanto el poder religioso como el civil; también
se dejó de lado la homogeneidad indiferente y hasta cierto punto
irreflexiva, representada por el modelo liberal-norteamericano, en cuya
cuadrícula no aparece ninguna jerarquía visual, a excepción
de una calle que la atraviesa pero sin sentido alguno.

Modelo de la ciudad norteamericana. La ciudad monetizada.
En
relación con este último modelo hay que recordar que
la cuadrícula de calles y manzanas apareció en la antigüedad
con Hippodamos y el racionalismo griego; luego la utilizaron los romanos
por razones militares y por necesidad de la colonización, como
la hicieron después los españoles en América.
En Grecia, Roma y en Hispanoamérica, la cuadrícula,
hasta cierto punto monótona, se enriquecía y se llenaba
de vida con la existencia de centros cívicos dominantes: el
ágora, el foro, la plaza mayor. En el modelo norteamericano se volvió a emplear la cuadrícula,
pero por motivos exclusivamente de utilidad y de especulación
con los terrenos. Es una fórmula que da oportunidades de circunstancias
análogas a todos los predios; la comunicación se resuelve
con una vía única que se extiende indefinidamente. En
la mayoría de los casos se usó la traza perpendicular,
con aridez y monotonía, consecuencia de un espíritu
estrictamente utilitario y por lo mismo sin vida. El trazo se extiende
árido e igual, sin centro dominante. Las calles son todas iguales
para de esta manera poder cotizar igualmente. Cuando la repartición
del terreno es desigual, es porque domina la función (un río,
una montaña, una vía férrea). Cuando la repartición
es igual, es porque sólo cuenta la pura posesión indiferente
de la función. Cualquier otra solución funcional que
no hubiera sido la simple cuadrícula, habría dañado
a los intereses de los especuladores.
En cambio, en el plano Zaragoza se parte de un orden racional, positivista, y según éste, basado en la libertad del hombre; orden con un sentido indicador de avance y progreso. Se parte no del presente como lo ejemplifica el ideal norteamericano sujeto a necesidades pragmáticas; ni del pasado como lo representó la tradición hispano colonial, sino del mismo futuro, como una meta particular basada en la razón, no como aventura.
Las diagonales vienen a significar la
manifestación perfecta de este nuevo orden y nueva libertad
con alcance humano; lo integran todo, como los brazos de un gran árbol
que unen a las hojas más distantes con el tronco principal.
Asimismo, significan una nueva alternativa a la libertad de acción
con respecto a los modelos norteamericanos e hispano-colonial, que
se caracterizan por restringir el movimiento a dos direcciones independientes
una de la otra y formando ángulos de noventa grados. Es decir,
estamos ante un esquema bidireccional de carácter estático.
En cambio, la diagonal conjuga las fuerzas perpendiculares vertical
y horizontal; es la conjunción dinámica de ellas; es
su alternativa a la acción y al movimiento.
Es sorprendente la similitud del mapa
Zaragoza con la Utopía de Tomás Moro, ambas
están pensadas:
de
acuerdo con un plan en el que no interviene el azar. Una sola mente,
una sola razón las ha hecho, por esto no hay la imperfección
de lo que se va acumulando. . . Aquí todo ha sido construido
de acuerdo con un plan racional. De ahí su perfección
y sencillez. . . Esas viejas ciudades, que no fueron al principio
sino aldeas, y que, con el transcurso del tiempo han llegado a ser
grandes urbes, están, por lo común muy mal trazadas
y acompasadas si las comparamos con esas otras plazas regulares que
un ingeniero diseña, según su fantasía, en una
llanura. . . De eso se trataba, de construir un nuevo mundo de acuerdo
con la fantasía, diseñado en una llanura sin obstáculos,
es decir, sin historia, sin tradición, sin comunidad, sin compromisos
con los otros. Este mundo sólo podría estar en el futuro.
En éste, el hombre podía ser aquello que no había
podido ser. El futuro es el campo de la fantasía, la imaginación,
lo que aún no es y por lo mismo, puede ser en infinitas posibilidades.
Esta
y otras “utopías” que representaron teorías
urbanísticas tuvieron su expresión más elaborada
en el Renacimiento europeo de los siglos XVI y XVII. Sin embargo,
el hallazgo de planificar una ciudad como obra de arte de inmediata
percepción visual se dio hasta tres siglos después,
en el barroco tardío y el neoclasicismo. Esta concepción
urbana de carácter puramente abstracto, es decir, basada en
un ideal, sólo se interesó en lo que debería
ser la ciudad y no lo que en realidad representaba.

Paralelograma de Owen.

La perspectiva
-herencia del Renacimiento-, fue el instrumento ideal para el trazado
y composición de las nuevas ciudades. El mejor y más
bello ejemplo fue el Paris del barón de Haussmann, a mediados
del siglo XIX en el que con sus grandes avenidas radiales, se formaron
conjuntos de sorprendente amplitud y monumentalidad. De la concepción
plana bidimensional que se tenía anteriormente de la ciudad,
se descubrió gracias a la perspectiva, la tridimensionalidad
del espacio al percibirse en su profundidad.
Las diagonales del Mapa Zaragoza conllevan
la perspectiva; la uniformidad supedita lo particular a la ley del
conjunto; nada perturba la continuidad de sus líneas que enfocan
hacia la plaza monumental. La perspectiva suponía la contemplación
del mundo desde un solo punto de vista, desde un ojo único
que abarca todo el conjunto, pero a diferencia de la concepción
del barroco y del neoclasicismo europeo, en que a través de
la perspectiva se manifestaba el poder humano o del príncipe,
en este proyecto de traza urbana, la visión focal o centralista
coincide con el ideal libertario personificado en la figura del general
Ignacio Zaragoza, campeón de la lucha por la emancipación
mexicana del tutelaje extranjero. La nomenclatura de las avenidas
refuerza aún más este significado de libertad, al darse
a éstas los nombres de los principales actores que a través
de la historia se distinguieron en esta lucha, desde la época
de la Independencia hasta la Reforma.
Es interesante observar, como otras
manifestaciones del afán ordenador, la colocación alfabética
de la nomenclatura en las avenidas, y numérica en las calles. Así,
de poniente a oriente tenemos las avenidas Allende, Bandini, Corona,
etcétera; y de norte a sur, las calles la, 2a, 3a y siguientes.
El mapa responde al tipo de ordenación perspectivista, en cuyo
punto focal se localizó la plaza monumental, dedicada a servir
de marco, con toda seguridad, a la estatua del libertador que da nombre
a este proyecto urbano.

De
la plaza Zaragoza surge el nuevo orden, la nueva libertad, de aquí
parte todo lo que conforma el conjunto y es la razón de su
ser. Todo está dispuesto de acuerdo al plan. Se conjugan así
el afán de magnificencia propio del urbanismo neoclásico
europeo y el deseo de exaltar el nuevo orden de carácter centralista,
vértice de todo el sistema político mexicano imperante
en esa época.

Avenida de la Opera en París.

Monumento de Zaragoza.
El
mapa del pueblo Zaragoza, proyectado para localizarse en los terrenos
del rancho de Tijuana, Baja California, México, representa
un ejemplo del orden positivista mexicano idealizado en un proyecto
urbano, posiblemente único en el país, en el que tomó
forma la utopía de los inicios del porfiriato, cuando se creyó
posible liberarse de las ataduras del pasado para emprender la ruta
del dogma del progreso sin límites, pletórico de promesas
para la totalidad de los ciudadanos.
La soledad del norte de la península
californiana, frente al poderoso país vecino, fue el marco
que permitió proyectar esta utopía que incluso imaginó
una llanura libre de obstáculos, propia para una gran ciudad,
donde la realidad impone condiciones inadecuadas al desarrollo urbano.
No obstante, las causas que originaron el proyecto fueron reales -entre
otras el intenso crecimiento poblacional de San Diego, California,
como consecuencia de la introducción del ferrocarril-, tan
concretas que hoy, a casi cien años de la elaboración
del plano, constatamos día a día el incontenible desarrollo
de la ciudad que sobrepasó aquella fantasía inicial.
Sin embargo, en la esencia de Tijuana
se siguen mezclando la utopía y la realidad, los sueños
y las realizaciones, tal como aparecen mezclados en su configuración
urbana los rasgos que dejó la utopía modificados por
la realidad: desaparecieron las diagonales, las glorietas, la plaza
principal y tres cuartas partes de su trazo original, pero en el corazón
de la Tijuana actual siguen vigentes las primeras calles y avenidas
e incluso algunos nombres de éstas, tal como aparecieron en
el proyecto original del pueblo de Zaragoza.
Y estos signos perennes, constituidos
por las calles del centro de la ciudad, simbolizan otra realidad más
profunda, nuestra propia permanencia como verdadera mojonera, no la
de granito que aparece en las viejas postales y que aún está
enhiesta ahí, sino la recia mojonera del espíritu, que
implica nuestra responsabilidad histórica de hombres de frontera,
fincados en los valores de nuestra cultura y abiertos a la universalidad.
Bibliografía y fuentes consultadas
Chueca Goitia. Fernando. Breve historia del urbanismo, Madrid: Alianza Editorial. S.A. 1985.
Mapa
de ambos Nogales (1884). Copia en el archivo del Centro de Investigaciones
Históricas UNAM-UABC.
Mapa
de la ciudad de Mexicali (1903). Copia en el archivo del Centro de Investigaciones
Históricas UNAM-UABC.
Mapa
del pueblo de Zaragoza. Copia del archivo del Centro de Investigaciones
Históricas UNAM-U ABC.
Martínez
Zepeda. .Jorge, “Ensenada de 1882”. En Visión histórica
de Ensenada. Centro de Investigaciones Históricas UNAM-UABC,
1982.
Moro.
Tomás. Utopía, México: Editorial Porrúa,
1985.
Muñoz Morales, Ma. de los Ángeles. Tablas cronológicas de la historia de México. México: Promotora Suárez Muñoz. S.A. 1964.
Piñera
Ramírez, David (coordinador). Historia de Tijuana.
Semblanza general. Tijuana: Centro de Investigaciones Históricas
UNAM-UABC, 1985.
Olguín
Hermida, Jorge. Proyecto de la colonia Carlos Pacheco. “Semblanza
de Ensenada”, en Panorama Histórico de Baja California.
Tijuana: CIH UNAM-UABC, 1983.
Walther
Meade, Adalberto. El Distrito Norte de la Baja California. Mexicali:
UABC. 1986.
Wheelock.
Walt. “The Sad Tales of the FCBC” en Brand Book number one.
U.S.A.: The San Diego Corral of the Westerners, Ray Brandes editor,
1968.
Zea, Leopoldo. El positivismo en México: Nacimiento, apogeo y decadencia. México: FCE, cuarta reimpresión, 1984.